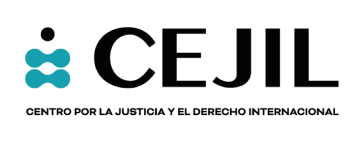“La criminalización de la migración sigue siendo la regla, no la excepción. El uso de la detención como herramienta de control migratorio se ha expandido.” Con estas palabras, Jesús Vélez Loor, defensor de los derechos humanos de las personas migrantes y sobreviviente de tortura, denunció que la deshumanización y criminalización de la migración persiste hasta hoy, una realidad que él mismo vivió hace más de 20 años y contra la que ha luchado incansablemente durante décadas. Su testimonio dio inicio al evento paralelo De sur a norte y de norte a sur: La creciente deshumanización y criminalización de la movilidad humana, realizado el 23 de junio en el marco del 59.º Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Durante este espacio, Gehad Madi, Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, presentó un panorama de la situación actual en la región del Darién (que abarca la parte oriental del istmo de Panamá, entre este país y Colombia, donde se unen América del Sur y América Central) a partir de los informes de sus visitas a Colombia y Panamá. En el evento, destacó con preocupación el incremento de las políticas migratorias con enfoque de militarización, securitización y externalización de las fronteras, que aumentan el sufrimiento de las personas, las obligan a tomar rutas más riesgosas y socavan su dignidad. Además, hizo un llamado al Consejo de Derechos Humanos y a los Estados miembros a asumir un rol más activo para denunciar las violaciones de derechos humanos y abogar por una perspectiva solidaria y garante de derechos.
En este contexto, se presentaron casos específicos que alertan sobre situaciones inéditas en la región. Douglas Juárez, de American Friends Service Committee (AFSC), presentó el caso de la expulsión masiva de 200 personas provenientes de Nepal, Rusia, India, República del Congo, Yemen, Afganistán, Uzbekistán y otros países, desde Estados Unidos hacia Costa Rica. Estas personas fueron posteriormente detenidas de manera arbitraria en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) en Costa Rica, sin acceso a protección internacional, información en su propio idioma ni garantía del principio de no devolución.
Por otro lado, se abordó la deportación ilegal de personas venezolanas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. En este marco, Jessica Vosburgh, del Center for Constitutional Rights, presentó el caso de una persona venezolana a la que su organización representa legalmente. Esta persona buscaba asilo en Estados Unidos, pero fue deportada sin acceso a asistencia legal y en violación del principio de no devolución. Para finales de junio se presumió que él se encontraba en el CECOT porque sus familiares lo reconocieron en los videos publicados por el gobierno de El Salvador, aun así, en el evento se alertó que no se tenía claridad sobre su paradero y no había podido comunicarse con su familia ni con su abogada.
Estos casos, reflejan cómo se acentúa la deshumanización en las políticas respecto de la movilidad humana. Como señaló María Teresa Urueña, de la RJM LAC: “En enero no imaginábamos que los hoteles se iban a convertir en centros de privación de la libertad, o que los tatuajes fueran pruebas sumarias para la criminalización de las personas.” Un aspecto especialmente alarmante es la creciente cooperación entre Estados, que ha permitido consolidar un modelo de gestión que genera entornos torturantes.
Andrea Pochak, Comisionada y Relatora sobre Movilidad Humana de la CIDH, reiteró la importancia de garantizar el principio de no devolución y el derecho al asilo. Hizo un llamado a cumplir con los principios del sistema internacional e interamericano de derechos humanos y subrayó que la región debe volver a colocar la solidaridad y la empatía en el centro de sus políticas. En ese sentido, insistió en aplicar la definición ampliada de persona refugiada de la Declaración de Cartagena y en usar el Plan de Acción de Chile como guía para avanzar hacia ese objetivo.
El evento paralelo fue organizado por Franciscans International (FI), American Friends Service Committee (AFSC), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Observatorio de Movilidad Humana en el Darién y Otras Rutas Alternas, la Red Jesuita con Migrantes Latinoamérica y el Caribe (RJM LAC), el Center for Constitutional Rights (CCR), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Red Franciscana para Migrantes – Américas, la Organización mundial contra la tortura (OMCT) y Human Rights Watch.